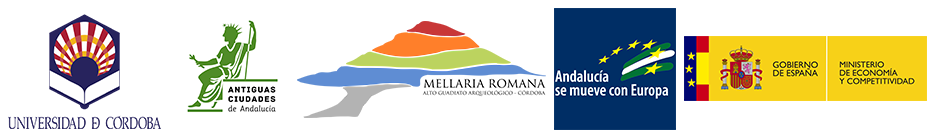iter guadiatVR
Tour virtual por Historia del Valle del Alto Guadiato
Mirador virtual situado en el Cerro del Castillo de Belmez-Córdoba
click to
load
panorama
Dolmen de Casas de Don Pedro
Es una de las construcciones funerarias más importantes de la zona, radicando su importancia en los datos que han proporcionado las excavaciones arqueológicas en él realizadas. Dos mil años antes de la construcción que vemos en la actualidad (hacia 6000 a. C), existió un primer complejo que tuvo un carácter posiblemente ritual. Los primeros agricultores (Neolítico) construyeron un suelo de 4 centímetros de espesor, de un tono rojo vivo (mezclaron ocre con arcilla) y sobre él hicieron tres hogares, que se encontraban equidistantes en línea recta. Junto a esos fuegos sagrados, el conjunto se completaba con dos Menhires que luego fueron incorporados en la construcción final: se trata en concreto de las dos grandes piedras (ortostatos) que se encuentran cerrando la parte trasera de la cámara. Se distinguen perfectamente porque están labrados en materiales distintos del resto de grandes bloques pétreos. Al final del periodo Neolítico (hace unos 5000 años) se empezará a construir la cámara funeraria; el dolmen. En concreto en esta fase se construye la parte central y más ancha de la estructura (la entrada se construirá después). Esta cámara funeraria estuvo destinada para enterrar a dos mujeres con un curioso ajuar que comprendía 32 puntas de flechas realizadas en piedra (sílex), así como algunas láminas (cuchillos) del mismo material junto con algunos elementos cerámicos. Las mujeres se enterraron sobre un suelo construido con cantos de ríos de tonalidades rojas y otras lajas de mediano tamaño que fueron pintadas usando carbón y ocre que ofrecían una superficie en dos colores (rojos y negro). La última fase de este enteramiento será en el Calcolítico (hacia 2500 a. C) momento en el que se agrega un corredor así como otro cuerpo más acompañado de algunos instrumentos metálicos y se cubre, todo ello, con un enorme montículo de tierra de unos 50 metros de diámetro. Uno de los elementos más curiosos de esta construcción es que en las excavaciones arqueológicas se documentó cómo ya en la Prehistoria se había saqueado esta tumba y luego había sido reparada. Incluso se pudo saber ver por donde entró el saqueador ya que se recuperaron algunos de materiales que se le cayeron en durante el proceso de robo.
Araceli Cristo Ropero
Proyecto Ager Mellariensis-UCO
Ciudad romana de Mellaria
La primitiva aglomeración urbana “no innoble” de Mellaria, como la califica Plinio el Viejo, se ha situado, con razón, en el entorno del Cerro del Masatrigo y el Embalse del arroyo de San Pedro, en el término municipal de Fuente Obejuna justo en el cruce de la N-432 hacia El Porvenir.
Allí se sabía, desde siempre, de la existencia de numerosas cerámicas y restos arqueológicos, sobre todo epígrafes y fragmentos de acueducto, que el proceso de arado había ido sacando a la luz y que, gentilmente, han solido ser donadas al Museo de Fuente Obejuna.
En la cima de la “pirámide” del Masatrigo se conservan restos de una construcción que debe identificarse con un edificio ciertamente representativo. Y en la loma del cerro se conservan varios restos murarios que deben pertenecer a edificios domésticos. Igualmente, en la parte del mismo que mira al embalse del San Pedro, se conservan numerosas huellas de extracción de piedra. Por último, ya en el confín con el agua, se conserva una pileta en opus caementicium y el pilar terminal de un puente.
Todo ello es una simple muestra del alto valor urbano de una ciudad que debió alcanzar más de 30 has extensión, al menos intramuros. Se trató de la única ciudad romana en todo el norte de la Sierra de Córdoba, es decir, a unos 70 km de distancia dirección Mérida. Ello, sin duda, le haría ser un considerable centro de organización de todo ese territorio denominado ager Mellariensis y que ocupaba unos 2200km2 de extensión. Sin embargo, nada físicamente concreto se conoce de la configuración urbana de la Mellaria primitiva y del posterior Municipium Flavium Mellariensium, es decir, la Mellaria ya adoptada por el derecho latino de ciudadanía, otorgado a todo su territorio a partir del año 74 d.C.
Las prospecciones aéreas desarrolladas por el proyecto ager Mellariensis de la Universidad de Córdoba han conseguido avanzar este estado de investigación permitiendo tener un conocimiento aproximado de los límites de la ciudad y algunas características internas de su trazado viario.
Sin duda Mellaria es el mayor recurso patrimonial con el que cuenta Fuente Obejuna, además de su universal tradición literaria, y toda la comarca del Alto Guadiato pues se sitúa a 7 km de su referente mellariense, a otros tanto de Peñarroya-Pueblonuevo, a unos 14 km de Belmez y a una distancia prudencial de La Granjuela, Los Blazquez y Valsequillo. Mellaria, hoy como ayer, está en el centro neurálgico del Alto Guadiato.
Antonio Monterroso Checa
Universidad de Córdoba
Peñón de Peñarroya
Es una de las elevaciones más altas de la comarca del Alto Guadiato, con una altura de 775 msnm. Aquí se han encontrado restos de un poblado perteneciente al periodo Calcolítico (Hacia 2500 a. C) junto con el mayor abrigo de arte rupestres esquemático de toda la comarca. En el poblado se han encontrado fragmentos cerámicos de vajilla común, así como algunas herramientas de piedra. Contamos con pocos vestigios, ya que no ha sido excavado, pero si se han podido documentar algunas construcciones referidas a casas o chozas, parecidas a las del poblado de Sierra Palacios. Igualmente se trata de construcciones redondas con un zócalo de piedra, un alzado de adobe (ladrillo y paja) y cubierto de una techumbre vegetal. En este sitio también se han encontrado algunos hallazgos referidos a la producción y procesado del cobre, tales como mineral de cobre, escorias de función, un fragmento de crisol o pequeñas gotas de metal adheridas al mismo. Además, se cuenta con bastantes herramientas metálicas, como hachas, puntas de flecha… etc.
En el enclave rocoso de peñón de Peñarroya se encuentra un gran abrigo en el que se conservan seis paneles o grupos de figuras de arte rupestres esquemático. Estas pinturas consisten en figuras realizadas con el dedo o una muñeca de cuero impregnada en un pigmento rojo, elaborado con mineral molido y diluido en algún aglutinante, con el que se pintaba directamente sobre la pared. El resultado son figuras esquemáticas, de unos 25-30 centímetros, que en su mayoría corresponden motivos de seres humanos y en algunas ocasiones elementos vegetales o animales.
En la actualidad se pueden ver con facilidad tres paneles quedando los otros muy ocultos sobre las distintas pátinas.
Araceli Cristo Ropero
Proyecto Ager Mellariensis-UCO
La vía Romana Corduba-Emerita
Esta vía romana se configura en torno al s. II a. C y perdura al menos hasta el s. IV d. C. perdiéndose totalmente su huella con posterioridad a esta fecha. Ninguna vía medieval o actual del Alto Guadiato sigue su recorrido; o al menos no hay pruebas de ello. Por el Itinerario Antonino y el Anónimo de Ravenna, dos “guías de carreteras” de época romana, sabemos que la vía que unía las dos capitales romanas del occidente ibérico tenía tres jalones principales intermedios, Mellaria, Artigis y Metellinum, situadas entre ambas ciudades.
Esta vía parte de Córdoba a altura del arroyo de Pedroches y sube hasta Cerro Muriano por la actual cañada real atravesando la espectacular zona de la Loma de los Escalones. Desde Cerro Muriano es más difícil rastrear su trazado, aun cuando una buena parte del mismo puede seguirse entre el Castillo del Vacar y el pantano de Puente Nuevo. A partir de la Sierra de la Estrella en Espiel la vía baja buscando retirarse de las colas del margen izquierdo del río Guadiato. Un buen tramo de la vía puede verse a la altura del km. 218 de la antigua carretera N-432a.
A partir de ese tramo espeleño la vía se pierde en la llanura guadiateña, aunque sabemos con buena probabilidad por dónde discurre: cerca del antiguo camino de Fuente Obejuna a Espiel, es decir, justo a mitad de camino entre la actual N-432 y la vieja N-432a, por la dorsal de la Finca de las Dos Hermanas, Aguayo y demás parcelaciones entre los términos de Espiel, Vva. Del Rey y Belmez. Justo en el Km 4 de la antigua carretera entre Vva. Del Rey y su estación, se documentó un miliario que coincide posicionalmente con precisión con este trazado. Posteriormente, la ubicación del poblado y castillo de las Dos Hermanas demuestra que este era el sitio tradicional de tránsito.
En término belmezano, la vía entraba por el costado SO de Sierra Palacios. Nuestras prospecciones aéreas la han localizado en la zona cercana al camino del Campo de Futbol, es decir, en dirección a la Plaza de Toros de Belmez. A esa altura la vía giraba hacia el NO para buscar la falda del Cerro del Castillo y seguir en dirección a Mellaria, Cerro del Masatrigo, ya en Fuente Obejuna. Una vez en Mellaria la vía debía atravesar la ciudad o pasar muy cerca de ella, continuando con orientación S-N, efectuando por tanto un giro y cambio de orientación en dirección a La Granjuela: esta es la única manera de continuar hasta Artigis–Metellinum–Emerita; es decir cerca de la actual carretera que conduce desde el Norte de Córdoba a La Serena pacense.
Se trata de la segunda vía de mayor importancia de toda la Provincia Baetica en Época Republicana. Y es la única vía hispana que une directamente dos capitales de provincia. Por ella se transportó todo el cobre que servía para acuñar moneda en Córdoba y Roma. Y por ella transitaron, entre otros, los ejércitos de Quinto Fabio Máximo Serviliano en las campañas contra Viriato. Por ella transitó, por tanto, toda la riqueza entre Corduba y Emerita en la Antigüedad, y por un consecuente suyo, el camino viejo de Fuente Obejuna a Córdoba, los contactos entre Córdoba y Badajoz ya en época islámica. Se trata, sin duda, de una vía, de un cauce de riqueza, de un rango mayor en ámbito ibérico.
Antonio Monterrosso Checa
Massimo Gasparini
Universidad de Córdoba
Sierra Palacios
Esta elevación está formada por tres picos rocosos situados a 100 metros sobre el valle del rio Guadiato en el término municipal de Belmez. Aquí se documenta un poblado prehistórico y un lugar de enterramiento en cueva. Su ocupación va desde el Neolítico Final hasta el Final del Calcolítico (5500-2500 a. C aprox.)
En un primer momento, con los inicios de la agricultura, los pobladores del Alto Guadiato ocuparon la media ladera de este cerro para más tarde desplazarse a la zona alta. Sus poblados estaban formados por cabañas circulares, construidas con un zócalo de piedra y unas paredes realizadas con adobes (“ladrillo” de paja y barro) que se cubren con una techumbre de palos y ramaje, de las que se documentó la impronta que han dejado en el barro.
Durante el Calcolítico en este poblado se trabajó y explotaron igualmente los filones de mineral de cobre que existen en la zona montañosa del Oeste de la comarca. Prueba de ellos son los crisoles (recipientes en los que se vertía el mineral para trabajar con el fuego), escorias y malaquita (mineral de cobre) que se recuperaron en este poblado prehistórico de Sierra Palacios y que testimonian la tecnología necesaria para la manufactura de cobre. Por otro lado, además de los elementos metálicos, se han encontrado piezas cerámicas dedicadas al uso doméstico y habitual en un poblado, vasos, cazuelas…, y, con ello, piezas identificadas como ídolos, en cerámica y en hueso que claramente pertenecieron a las creencias de este momento.
En esta montaña, también se encontró una cueva con un enterramiento, estaba situada donde actualmente se localiza la cantera. Este enterramiento estaría relacionado con el primer poblado situado en la parte baja; los lugares de enterramiento del segundo momento sería un conjunto de dólmenes cuyo ejemplo más significativo el del Dolmen de Casas de Don Pedro.
Araceli Cristo Ropero
Proyecto Ager Mellariensis-UCO
click to
load
panorama
El Hisn o Castillo de Viandar
El hisn y castillo del Viandar es un poblado fortificado situado en las estribaciones de la Sierra de los Santos, a una altitud de 774 metros, apareciendo en la toponimia geográfica actual como Alto del Castillo. Aunque no es el punto más alto de esta serranía, su ubicación en dicho punto se debe a la situación estratégica cerca del cauce del Río Guadiato, la existencia de la cumbre amesetada que proporciona una orografía muy adecuada para el asentamiento del poblado, así como la confluencia del camino de Córdoba hacía Badajoz.
Las primeras referencias al castillo del Viandar las encontramos en las fuentes árabes, concretamente en el siglo XII y son fruto del geógrafo arabe al-Idrisi, el cual lo nombra como Binadar o Benaidar, en el camino de Córdoba a Badajoz, siendo identificado el topónimo de Viandar, por Félix Hernández. Otra referencia posterior la encontramos en el Libro de la Montería de Alfonso XI, datado entre 1340-1350, donde sitúa en dicha serranía un cazadero de osos.
La fortificación dataría según Antonio Arjona de época califal aunque, Ricardo Córdoba, expone que su época de mayor importancia estaría entre los siglos XI-XII. La fortaleza quedaría tras la conquista cristiana de la zona en el siglo XIII como fortaleza de vigilancia de la ruta Córdoba-Badajoz, hasta el siglo XVII. Esta cronología queda testimoniada también por los numerosos restos cerámicos que se encuentra en superficie del tipo vidriado sobre melado.
En relación a los restos de la fortificación, encontramos numerosos muros derruidos quedando las cimentaciones realizadas en mampostería de perfectas hiladas perfectamente ejecutadas y recortadas, lo cual indica la técnica constructiva propia del período califal, aunque la existencia de sillares perfectamente trabajados, con aristas recortadas y bien ensamblados, pueden indicar una modalidad constructiva mucho anterior, quizás adscrito a los siglos VIII-IX.
En la zona más elevada se encuentra la fortificación de la cual poseemos descripciones de 1573; se sabe contaba con una planta cuadrada flanqueada por una serie de torreones. Hoy día aún pueden observarse las cimentaciones de dicha fortaleza, así como los restos de zócalo de todas las estructuras anexas a la fortificación, así como del poblado.
La permanencia de esta fortificación hasta el siglo XVII indica la buena posición estratégica en la ruta mencionada de Córdoba a Badajoz.
José Alejandro Conejo Moreno
Proyecto Ager Mellariensis-UCO
El Hisn o Castillo de Zuheros
El hisn de Zuheros se sitúa en la parte más elevada de Sierra Palacios, a una altitud de 619 m. Esta serranía también es conocida como Casas-Palacios, como expone en su obra Ramírez de Arellano, cuyo nombre provendría de las construcciones alojadas en este enclave montañoso. Se trata de un asentamiento fortificado, el cual presenta por el oeste el Río Guadiato, y por el este el arroyo Albardado, presentando por este lado la zona más elevada y con una accesibilidad más dificultosa. Su posición geográfica al igual que el resto de fortificaciones de la zona la convierten en un punto estratégico ideal desde el cual se visualizan las fortalezas de Dos Hermanas o Viandar.
La primera referencia documental la encontramos en una concesión hecha por Fernando III, el 10 de abril de 1252, en Sevilla, donde concede un heredamiento de 15 yugadas de tierras, 20 aranzadas de viña y 4 de huerta en Çuferis, término de Belmez y Espiel, cuyas lindes se sitúan en la peña de la angostura sobre Guadiato ante el castillo (Espiel), el castillo de Zuferos por medio de la sierra y el camino de Belmez a Córdoba. Posteriormente, aparece otra referencia en 1352, en el ordenamiento de Gome Fernández de Soria, el cual habla de las peñas de Zuheros, próximas al arroyo Albardado y de las casas de Zuheros, cerca del arroyo de la Adelfa en el camino de Córdoba a Fuente Obejuna. Gracias a estos documentos y la conservación de los nombres toponímicos de los diferentes elementos geográficos, fue lo que permitió a Ricardo Córdoba de la Llave localizar el hisn de Zuheros.
En cuanto a los restos de la fortificación, esta se encuentra realizada con sillares de diverso tamaño, de aspecto redondeado, asentados toscamente otorgando a los muros un carácter irregular. Esta técnica constructiva también se da en las fortificaciones cercanas de Espiel y Dos Hermanas. En el interior se encuentra un aljibe de planta rectangular, edificado en mampuesto y actualmente sin bóveda. La presencia de esta tipología de aljibe, así como de numerosos restos cerámicos en superficie de adscripción califal y posterior, hacen datar este poblado fortificado en los siglos X al XII.
Esta fortificación sería despoblada a principios del siglo XIII, en beneficio de la actual población de Belmez, la cual se trasladaría a los pies del actual castillo, donde se contaría con una atalaya anterior dependiente de Zuheros. En la fortificación de Zuheros no llegó a haber población cristiana, lo cual indica que la población de Belmez ya debiera estar en funcionamiento en dicha época.
José Alejandro Conejo Moreno
Proyecto Ager Mellariensis-UCO
Flora del Cerro Del Castillo de Belmez
La orografía abrupta y litología caliza del cerro del Castillo le confiere numerosos microhábitats para especies vegetales, algunas de ellas muy escasas en el resto de Sierra Morena (sector Marianico-Monchiquense) dominado, principalmente, por materiales ácidos como pizarras, cuarcitas y granitos.
La gran mole rocosa caliza del Mississippiense (hace 359,2 Millones de años), además de emblema histórico y paisajístico de la comarca, es un refugio natural para numerosas especies de plantas. Sus cortados y grietas están tapizados por especies arbóreas como el acebuche (Oleaeuropaea var. sylvestris) o el almez (Celtis australis), arbustivas como el aladierno (Rhamnus alaternus) o la esparraguera blanca (Asparagus albus) o herbáceas típicas de ambientes rupícolas, entre las que destaca la presencia de la solanácea basófila y nitrófila, el beleño blanco (Hyoscyamusalbus) o la euforbiácea Mercurialis ambigua.
Los pastizales terofíticos situados en la base del castillo están formados por diversas herbáceas con predominio de las gramíneas de los géneros Bromus y Aegilops, así como otras plantas nitrófilas, que se alternan con algunas matas bajas de lavándula (Lavandula stoechas) o de tomillo (Thymus zygis). Durante la primavera, numerosas plantas herbáceas anuales se engalanan con multitud de colores. A comienzos de esta estación las praderas se tiñen de azul, e incluso a veces blanco, de las flores de la iridácea bulbosa Juno planifolia. Esta floración en masa es uno de los mayores espectáculos paisajísticos que pueden observarse en el Cerro del Castillo. Semanas después estas praderas se cubren de margaritas blancas y amarillas entre las que destaca el rosa intenso de las orquídeas Ophrys tenthredinifera y Orchis champagneuxii..
En total tenemos constancia por ahora de 89 especies de plantas. De estas, la mayoría son típicas de suelos silíceos, predominantes en Sierra Morena, mientras que otras son típicas de suelos calcáreos, muy escasos en esta Sierra. La riqueza de especies aumentará conforme se avance en los muestreos estacionales previstos dentro del Proyecto Alto Guadiato Arqueológico/Ager Mellariensis-UCO.
Rafael Obregón Romero
Universidad de Córdoba
Fauna del Cerro Del Castillo de Belmez
Las aves son las dueñas por excelencia del castillo y su entorno. Hasta 77 especies han sido catalogadas en la primera fase de inventariado de la fauna del cerro del Castillo. Destaca la presencia de aves típicas de roquedos, grietas y fuertes pendientes como son los sedentarios: el roquero solitario (Monticola solitarius), la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus); o migratorias, como la nutrida colonia primavero-estival de vencejo real (Tachymarptis melba). Todas estas aves encuentran sus hábitats de nidificación en los cortados del Cerro, compartiendo los mismos con una extensa población de paloma doméstica.
La pequeña superficie del cerro y su antropización, rodeado en gran parte por casas habitadas, condiciona la presencia de mamíferos, casi restringida al erizo europeo (Erinaceus europaeus) o a los micro-roedores el ratón de campo (Apodemus sylvaticus) o la musaraña (Crocidurarussula). Los restos óseos de estos últimos son frecuentes al analizar las egagrópilas de las rapaces nocturnas recogidas en el entorno. Además, por su alto grado de antropización, en las edificaciones pueden ser observados rata común (Rattus novergicus) y ratón doméstico (Musmusculus).
Dentro del grupo de los reptiles pueden observarse fácilmente en el Cerro especies típicas de pastizal y ambientes rocosos como son la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija común (Podarcis hispanica), salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y menos frecuentes son la salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus) y el lagarto ocelado (Timon lepidus)
Dentro de los invertebrados, los insectos son el grupo con una mayor representación en el Cerro. Los ortópteros, lepidópteros y mántidos son frecuentes en los pastizales basales del Cerro donde encuentran fácilmente los recursos tróficos. Hasta el momento, 28 especies de lepidópteros diurnos han sido registradas en el entorno, entre los que destacan las especies rupícolas como la saltacercas (Lasiommata megera) o de pastizales como las medioluto (Melanargia ines). En lo más alto del Cerro pueden verse cuatro colas (Charaxes jasius), macaones (Papilio machaon) o chupaleches (Iphiclides podalirius), cuyos machos compiten por ubicarse en las cotas más elevadas en un comportamiento de búsqueda de pareja descrito como “hilltopping”.
Además, el orden insecta cuenta con 5 especies de mántidos, 6 de odonatos, 19 de himenópteros, 9 de ortópteros y 4 de neurópteros, destacando la presencia del duende (Nemoptera bipennis) y el libeloides (Libelloides baeticus), escasos en Sierra Morena. Del orden coleópteros han sido identificados 31 especies, siendo frecuentes y localmente abundantes los tenebriónidos antropófilos asociados a muros y grietas en rocas como Blaps hispanica, Tentyria platyceps y Akis genei. Estas especies fueron antaño más abundantes conviviendo con el hombre en los entremuros de las edificaciones del pueblo pero cada vez se han hecho más raras debido a los cambios en las estructuras y materiales de construcción de las viviendas.
Otra especie de esta misma familia es Alphasida (Glabrasida) granipunctipennis, endémica de Huelva y sur de Portugal que ha sido citada por primera vez para Córdoba y esta comarca. Las diferencias morfológicas observadas respecto a los individuos de las poblaciones onubo-alentejo-algarvienses, invitan a un estudio profundo que permita establecer el estatus actual de este nuevo descubrimiento alto-guadiatense.
Los arácnidos se encuentran bien representados con cerca de una veintena de especies, algunas aún pendientes de identificar a nivel de especie. Dentro de los invertebrados no artrópodos encontramos 6 especies de caracoles y 2 de babosas.
Puede considerarse este Cerro un “hotspot”, un hito muy destacado, de diversidad dentro de Sierra Morena al tratarse de un entorno muy rocoso, con fuertes pendientes y una geología y litología muy singular respecto al resto del entorno.
Rafael Obregón Romero
Universidad de Córdoba.
El Castillo de Belmez
El castillo de Belmez es un monumento simbólico de la comarca del Alto Guadiato. Su silueta se yergüe como faro para todo el valle guadiateño que desde allí se vigila, observándose un paisaje espectacular desde su cima que comprende aproximadamente unos 60km lineales.
El Castillo ha pertenecido, en diferentes épocas, al Realengo en época de los Reyes Católicos, a la Ciudad y Cabildo de Córdoba, a la Orden de Calatrava, al Estado español y, finalmente, a la Villa de Belmez, que es la propietaria actual.
Se asienta sobre un inselberg, un cerro testigo de 325 millones de años, estando todavía sus orígenes por clarificar. Seguramente existiese algún tipo de fortaleza en época islámica, pues numerosos restos cerámicos de época califal se encuentran dispersos por las laderas del cerro, si bien la atalaya actual debe remontarse a los tiempos de la organización de la villa de Belmez después de la conquista castellana, allá por la mitad del. S.XIII. Numerosas fases constructivas se han sucedido desde entonces, destacando entre ellas las llevadas a cabo por las tropas francesas en la época de la Guerra de la Independiencia. Desde ese momento hasta la mitad del siglo XX el castillo fue, como escribió Alexandre Laborde, más un refugio para que aniden las águilas que los hombres.
Esa situación motivó que el castillo de Belmez fuese restaurado en los años 60 por Félix Hernández; el gran arquitecto responsable de la Mezquita y de Medina Azahara. Luego lo fue de nuevo a finales de los años 90 bajo la dirección de Antonio Castro. Ambas intervenciones consiguieron salvaguardar los valores estructurales del castillo y conservarlo. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se consiguió una puesta en valor definitiva para este símbolo de Belmez y de la comarca.
La Universidad de Córdoba trata de promover un proyecto nuevo de intervención en colaboración con el Excmo. Ayto. de Belmez, que consiga que, un día, se pueda acceder a la cúspide de este faro y entender la evolución histórica y paisajística de la comarca. Fruto de ello, con cargo al proyecto Alto Guadiato Arqueológico-Ager Mellariensis financiado por el MINECO con Fondos FEDER, se ha desarrollado una primera campaña de lectura estratigráfica de las estructuras de castillo. Se trata de investigar, entre otras cuestiones, las fases constructivas, lesiones, patologías o riesgos, para tener un documento base con el que proceder después a redactar un proyecto de puesta en valor definitivo, que en el futuro ojalá pueda acometerse.
Este proyecto conlleva también (véanse noticias adjuntas) la catalogación de las especies faunísticas y botánicas del cerro del Castillo, a cargo del investigador de la UCO R. Obregón, con el objetivo de preservar y valorizar no sólo la faceta histórica si no toda la biodiversidad natural relacionada con las distintas estructuras del castillo, en la cuales residen distintas especies de invertebrados de sumo interes, al igual que ocurre en todo el cerro.
Antonio Monterroso Checa
Universidad de Córdoba
Proyecto de investigación RyC 2012 11035/HAR 2016 77136R
MINECO-Universidad de Córdoba
Créditos:
© Iter guadiatVR
Un producto propiedad de la Universidad de Córdoba. Grupo de Investigación Antiguas Ciudades de Andalucía (PAIDI-HUM 882).
Desarrollado por LithodomosVR.
Plantilla diseñada por WordPress y modificada por LithodomosVR